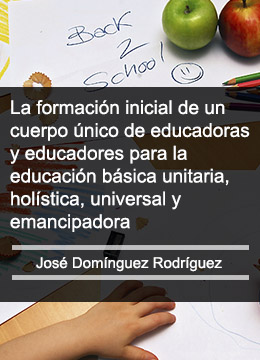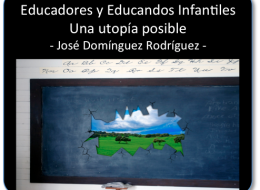Desde hace años, se está producie ndo un cambio en relación con la educación obligatoria que, a mi juicio, está pasando desapercibido y tiene consecuencias importantes. Se resume en lo siguiente: a la familia cada vez se le exige más y al Estado, menos. No me malinterpreten. No es un juicio sobre el desempeño de los padres, madres o docentes en particular. Se trata de una tendencia general que les trasciende y a la que, inevitablemente, todos se adaptan. Trataré de argumentar esta idea.
ndo un cambio en relación con la educación obligatoria que, a mi juicio, está pasando desapercibido y tiene consecuencias importantes. Se resume en lo siguiente: a la familia cada vez se le exige más y al Estado, menos. No me malinterpreten. No es un juicio sobre el desempeño de los padres, madres o docentes en particular. Se trata de una tendencia general que les trasciende y a la que, inevitablemente, todos se adaptan. Trataré de argumentar esta idea.
Este cambio se refleja en los textos legales. La LOMCE añade, como nuevo principio inspirador, “el reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos” (art. 1, párrafo h bis). Esta declaración, que descontextualizada parece poco discutible, se establece por primera vez como una referencia básica para articular el sistema educativo. Nadie pone en cuestión, como refleja el Código Civil (art. 154), que los padres son responsables del cuidado y de la educación de los hijos, en un sentido amplio. Sin embargo, la LOMCE no se refiere a la educación en términos generales, sino a aquella que se provee desde el sistema público. De este modo, la responsabilidad última de la educación obligatoria se traslada a la familia, y de ella quedan eximidas las administraciones públicas.
La LOMCE sustituye también un punto de la LOE que decía: “La finalidad de la Educación Primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una educación (…)”, por este otro: “La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes (…)” (art. 16, punto 2). No es una sustitución baladí. El espíritu del legislador parece ser el mismo que antes pero más allá del significativo cambio de educación por aprendizaje (cuyas implicaciones dejo para los pedagogos), el sistema educativo ya no se compromete a proporcionar, sino a facilitar. Son las familias, como “primeros responsables”, las encargadas de garantizar el derecho a la educación. En pocas palabras, lo que nos dice la ley es que, si tu hijo/a va mal en la escuela, la culpa es tuya; nosotros lo intentamos, pero usted no puso el empeño y los recursos suficientes para que las cosas salieran bien.
Esta delegación de funciones educativas por parte del Estado en la familia se refleja en tres aspectos:
Primero, las exigencias económicas para cubrir la escolarización obligatoria y (supuestamente) gratuita son cada vez mayores. Entre 2007 y 2012 el gasto de las familias en material, libros de texto, comedor y transporte en educación infantil, primaria y secundaria aumentó un 30% en los centros públicos y un 15% en los concertados. Este incremento no es resultado, como se ha afirmado en alguna ocasión, de la voluntad de los padres, sino de la desatención pública de necesidades básicas del alumnado.
Segundo, las familias y los alumnos soportan más presión y más estrés. Esta presión proviene del aumento de los contenidos curriculares a partir de la LOMCE, de la introducción de pruebas externas a lo largo de la educación obligatoria y de la expansión de programas bilingües en inglés introducidos con calzador. Es previsible que estas medidas impliquen más tiempo de estudio fuera de la escuela a edades cada vez más tempranas, aun cuando los estudiantes españoles dedican ya a deberes o clases de refuerzo una media de 8 horas y 56 minutos, muy lejos del promedio de la OCDE, con 6 horas y 9 minutos. Estas tareas suelen consistir en ejercicios para reforzar contenidos que en la escuela no da tiempo a fijar. Sin embargo, muchos padres no disponen de los conocimientos, las habilidades y/o el tiempo suficientes para ayudar a sus hijos. Un recurso frecuente, especialmente en los centros bilingües, es acudir a academias o clases particulares de refuerzo, con el coste que conllevan.
Por su parte, la excesiva presencia de pruebas externas a lo largo del sistema educativo implica no solo la fiscalización permanente del trabajo de los docentes y de los estudiantes (cuyos beneficios son dudosos), sino también de la labor familiar. Conviene recordar que la ansiedad ante los estudios también es particularmente alta en nuestro país: en 2012, el 41% de los estudiantes de 15 años dijo sentirse nervioso al resolver un problema de matemáticas, por el 31% del promedio de la OCDE. Ambos, deberes y ansiedad, condicionan intensamente la vida cotidiana y el bienestar familiar. Mientras los deberes no se han demostrado eficaces para aumentar el rendimiento (especialmente, en educación primaria), sí parece claro que la ansiedad lo reduce.
Tercero, se ha atribuido a las familias la responsabilidad de elegir un centro educativo para sus hijos, aun cuando la información es insuficiente y el acceso de las familias a los diferentes centros muy desigual, bien porque no pueden asumir el coste, porque profesan creencias diferentes o porque carecen de las habilidades requeridas para seguir el proceso educativo de sus hijos, como el manejo del inglés. La LOMCE expresa esta nueva responsabilidad como un derecho, introduciendo otro nuevo principio inspirador del sistema educativo: “La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales” (art. 1, par. q).
La idea de libertad de elección se combina con la voluntad de “garantizar el protagonismo de los padres en la educación de sus hijos, incluyendo también la perspectiva de familia en los centros escolares” (programa electoral del PP, Elecciones Generales 2015). Paradójicamente, la LOMCE eliminó los Consejos Escolares, en los que están representadas las familias, como órganos con capacidad de decisión en los centros. Entonces, ¿a qué se refieren con garantizar el protagonismo de los padres e incluir la perspectiva de familia? De nuevo, al mero acto de elegir colegio o instituto. Sin embargo, este derecho esconde para las familias un nuevo requerimiento: elegir acertadamente el centro educativo. El peso de la responsabilidad sobre el éxito o el fracaso en la educación obligatoria se traslada, una vez más, a las familias.
En síntesis, los padres pagan más por la educación obligatoria, dedican excesivos recursos (tiempo y dinero) a enseñar aprendizajes escolares a sus hijos fuera del horario lectivo y asumen más responsabilidades en la elección de centro. Es así como el Estado descarga buena parte de la garantía del derecho a la educación en otro agente que, en muchos casos, no tiene capacidad para garantizarlo ni desarrollarlo. Se trata de pasos sigilosos, pero firmes, hacia la mutación de un derecho universal que debe garantizar el Estado en un bien de mercado, condicionado por los recursos económicos y culturales de cada uno. Un proceso que conduce a una agudización de la inequidad educativa y social, porque reduce la capacidad del sistema educativo de compensar las desigualdades de partida entre los alumnos. La educación se concibe, en este contexto, como mero capital, y el sistema educativo como la arena en la que las familias compiten para conseguir más capital y valor añadido. En este escenario, las familias se adaptan y rivalizan. Hay ganadores y perdedores. Y pierden quienes disponen de menos recursos y son menos conscientes de que, efectivamente, están compitiendo.
La competición educativa individualiza la culpa (en el alumnado, en las familias) como si todos partieran del mismo punto, como si las desigualdades de origen no existieran, y omiten que una de las funciones ineludibles del sistema educativo es compensarlas. Pero la educación no es un recurso excluyente, sino que puede multiplicarse; no es capital, sino un derecho con valor en sí mismo. La cuestión de fondo, por tanto, tiene que ver con la idea de ciudadanía y de justicia social. El derecho a la educación no puede consistir solo en ofrecer una plaza escolar, sino en proveer una educación que “tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana” (Constitución Española, art. 27). Si además es sabido que equidad y calidad educativa deben ir de la mano, es posible concebir el sistema educativo no como un mercado en el que competir, sino como el espacio que desarrolle una educación de calidad para todo el alumnado.
Jesús Rogero García
[descargar artículo en pdf aquí] Mayo 2016